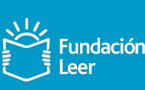Una salva de cohetes atravesó el cielo.
A lo lejos se oyeron las explosiones. Después: el silencio; un silencio oscuro como el fondo del mar.
En la ciudad desierta las calles se tiñeron de rojo.
—¿Y la luna? ¿Dónde está la luna? —preguntó la niña, apoyando sus codos en el alféizar de la ventana.
—La luna se ha ido —le respondió el miedo.
El miedo tiene ojos oscuros y una voz carrasposa. El miedo tiene cuerpo de cucaracha, hocico de rata y unas grandes alas de mosca. Hace tiempo que la niña lo conoce. Y si le habla, es para calmarlo, porque el miedo suele temblar y ponerse nervioso cuando oye zumbar los cohetes y caer las explosiones.
Pero esta vez es la niña quien tiembla, y el miedo quien habla y habla.
El miedo le cuenta a la niña que cuando todos los habitantes de la ciudad se tiraron al piso y se cubrieron la cabeza para evitar los daños que provocan las explosiones, él vio a la luna que se dejaba caer del cielo como una pluma blanca.
—¿Y adónde se habrá metido? —vuelve a preguntar la niña.
El miedo no lo sabe, pero dice que la vio vagando por las calles de la ciudad, y dice que a su paso, el pavimento de las calzadas parecía licuarse y era un cauce de aceite ennegrecido, una mancha de alquitrán a la orilla del mar.
—¿Y ahora cómo podremos dormirnos si la luna no viene a cantar sus nanas? ―pregunta la niña.
El miedo no responde.
Tras pensar un rato, la niña decide salir a buscar la luna. Recoge del piso su muñeca de trapo y salta desde el alféizar de la ventana a la calle. Camina las tinieblas de la ciudad esquina tras esquina. El miedo no la sigue. En las calles no hay nadie. La noche está vacía.
La niña avanza chapoteando por sobre un líquido viscoso y rojo. Rojo como la sangre. Viscoso como la tristeza.
Al llegar a la plaza donde solía ir a jugar con sus amigas antes de que empezara la guerra, la niña adivina una luz que se hamaca vacilante entre las sombras de los plátanos, las anacahuitas y las casuarinas. La niña se detiene y mira.
La luz es como un tímido albor. Se mueve de un lado al otro en puntas de pie. Se esconde detrás de los troncos de los árboles.
La niña reconoce esa luz, y la llama: «Luna, luna, vení» así le dice.
La luna se acerca dando saltos pequeños y difusos. Sube y baja, va y vuelve como un arrullo cantado por un cantor de rumbas.
Cuando llega al lado de la niña, se abrazan. Se hablan con susurros. Algo dice la luna. Algo dice la niña. Desde aquí sólo oímos un terso murmullo.
Las hojas de los árboles se arrastran por las calles de la ciudad hasta dejarlas limpias. Ese es el ruido que oímos: un barrido. Un murmullo suave. Una nana cantada por el viento. Una canción de cuna. Y el silencio del sueño como un blando gruñido.
La niña se despierta exaltada. Está en su cuarto. Ha soñado algo feo.
—¡Otra vez, una pesadilla! —rumia entre dientes.
Desde su cama mira por la ventana. En el cielo, una luna redonda blanquea la noche a su gusto.
—Eso ha sido, una pesadilla —susurra ahora la niña hablando para sí. Se tranquiliza y vuelve a dormirse en la profundidad de un sueño hondo y poroso.
Al día siguiente, cuando la niña se despierta, no encuentra su muñeca de trapo por ningún lado.
—¿Dónde se habrá metido? —piensa, mientras busca y busca.
Antes que la voz carrasposa del miedo le responda, la niña sale corriendo a la calle.
Corre hasta la plaza. Pasa entre el plátano y la anacahuita. Llega al pie de la casuarina. Allí ve su muñeca recostada en el tronco: blanca, suave, dormida sobre un colchón de hojas amarillentas y pinochas rojizas. La niña recoge su muñeca y le canta una canción.
Texto: Germán Machado (Uruguay)
Ilustración: Andrea Rogel (Argentina)










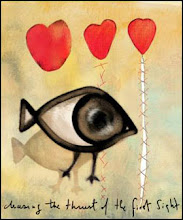







.jpg)










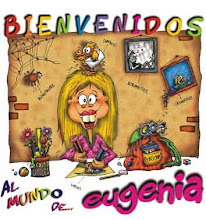






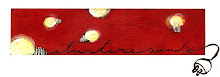










-1.jpg)